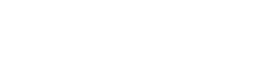Un encuentro inesperado
Israel era ese chico flaquito, huesudo, de pelo negro enrulado, acriollado, futbolero, hincha del Sport Boys del Callao. Jugábamos fútbol en la sucia playa de Villa, de mar bravo y contaminado, pero que era el mejor lugar para nosotros en ese momento. Nuestros padres compartieron el lugar de trabajo y por eso nos llegamos a conocer. Teníamos 10 años. Después de ese verano, no supe más de él.
Teobaldo era ese típico trabajador minero de socavón: duro, recio, indestructible. 34 años trabajando a 800 metros bajo tierra le daban el status suficiente para no creer en la tecnología, pero sí en la hoja de coca. Era el líder sindical de un grupo de compañeros muy parecidos a él. Trabajadores, lo mismo que huraños. Unidos, igual que desconfiados.
Yo, en ese momento, era un novato vendedor, inexperto, bisoño. Por devaneos de la vida, terminé a cargo de dar aquel entrenamiento en protección respiratoria que el técnico especializado no pudo realizar. El trainee convertido, de la nada, en entrenador. No sé cuántos metros habíamos descendido bajo tierra, pero en aquel hueco convertido de improvisto en sala de capacitaciones, me sentía intimidado. Eran 60 hombres, de uniformes embarrados y cascos con lámparas sobre sus regazos, esperando que aquel jovencito en pánico les hable de la importancia de cuidar sus pulmones con un respirador importado desde Estados Unidos. No habían pasado ni 5 minutos y Teobaldo levanta la mano: “¿Qué nos vas a enseñar tú? Aquí tenemos más de 20 años trabajando en esto y nunca nos ha pasado nada”. En ese momento, mis piernas parecían adormecidas, quería desmayarme y despertar en mi casa. Opté por darme vuelta y mirar los afiches con dibujos sofisticados de los pulmones, que había traído para ver si podía hacer menos pesado el momento, cuando escuché algo que parecía ser mi nombre. “¡Juanito!”. Por segunda vez, no podía equivocarme. Giré y, en medio de las cabecitas intimidantes, estaba ahí, el flaquito de pelo negro ruloso, la misma cara inocente y la sonrisa del chico de barrio. Pero, ahora, ya no con su clásico short negro de baño, sino con el mismo uniforme cubierto de tierra. Como en una película, atiné a ir hacia él, como buscando refugio, nos abrazamos y lloramos en ese momento. Yo de esperanza… creo que él también. Al oído escucho: “Siento que me voy a morir aquí, ayúdame, por favor”.
Creo que fue un año después, en otro rol, me tocó volver a esa mina. Israel ya no estaba ahí, pero Teobaldo, sí. Me lo encontré saliendo del tópico. “Joven Juan”, me dijo. Esta vez, una sonrisa dibujaba su hosco semblante: “Qué bueno verlo. Discúlpeme por lo que pasó la última vez y gracias, porque su charla nos sirvió bastante. Le cuento que ando un poco mal y, a la fuerza –con una risa avergonzada–, debo usar su respirador”. “No se preocupe, don Teobaldo. Lo importante es que lo use”, le repliqué.
Tres años después recibí la noticia que don Teobaldo había fallecido. Me lo contó Israel, en una llamada telefónica que, después de ese encuentro casual, se había vuelto común cada cierto mes. “Qué cruel esta vida, ¿no?, Don Teo –como le decían de cariño en la mina– nunca había escuchado de los respiradores que nos vendían… sé que empezó desde chibolito en el hueco. Tengo suerte de vivir en esta época, la verdad”, me dijo con la misma voz sinuosa, como cuando tenía 10. “Bueno, hermano, ya empieza el partido del Boys… Nos hablamos, pues. Te mando un abrazo, amiguito”, me despidió. “Sí, mi hermano, ahora me toca a mí llamarte de vuelta… y no te olvides de usar siempre tu respirador”, le contesté. “Nunca, amigo. Nunca”.
Suscríbete a nuestro Newsletter
Sé parte de la comunidad 3M y descubre cómo la curiosidad nos lleva a mejorar la vida de las personas. Recibe cada mes información relevante sobre ciencia, innovación y sustentabilidad.